Bolivia, un país tradicionalmente vinculado a la producción de combustibles fósiles como el gas, confronta procesos de declinación que están complejizando la economía y la propia transición energética…
EDICIÓN 117 | 2023
Elizabeth Álvares Riva
La falta de desarrollo y sostenibilidad en el sector de hidrocarburos expresada principalmente en un descenso de la inversión en exploración, durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, ha ocasionado la severa crisis económica que ahora enfrenta el país, según investigadores y profesionales del rubro.
La Ley de Hidrocarburos 3058, y la consiguiente nacionalización, de mayo de 2006, implantaron una política rentista y monopólica a favor del Estado que dejó de lado la previsión y el incentivo para la exploración de nuevos campos petroleros, coinciden Juan Fernando Subirana, docente de pos grado de la UPSA y Raúl Velásquez, analista de energía e hidrocarburos en la Fundación Jubileo, durante su participación en el Coloquio 117 organizado por la revista ENERGÍABolivia.
UNA FUERTE CRISIS
Velásquez sostiene que el sector hidrocarburos en Bolivia atraviesa una fuerte crisis, la peor en los últimos 20 años, y esto quedaría demostrado en la baja producción de gas y combustibles líquidos, el agotamiento de los campos en producción, la reducción en los volúmenes de exportación y la creciente importación de gasolina y diésel, demandando al Estado erogar grandes cantidades de recursos.
“El Estado, en el interés de captar rentas ha descuidado y desincentivado la participación del sector privado, de las empresas petroleras, que deberían ser las que impulsen la exploración y el desarrollo de los hidrocarburos”, dijo.
Por otro lado, en opinión de Juan Fernando Subirana, la política de hidrocarburos que rige en el país debe ser actualizada pues ya no corresponde a un contexto con elevadas reservas de gas como era el escenario de los primeros años del gobierno del MAS cuando se podía pensar en dar buenas rentas al país, sin anticipar los tiempos actuales. “Ahora, ¿qué pasa cuando no hay utilidades?”, preguntó a tiempo de agregar que es ahí donde este modelo empieza a mostrar deficiencias, asegurando que esto es una consecuencia, principalmente, de haber relegado la exploración y la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.
CAMBIOS EN LA LEY
El Gobierno, junto a todos los actores del sector hidrocarburífero, ante esta crisis que afecta a la economía del país, está obligado a encaminar cambios en la Ley de Hidrocarburos para revertir los factores adversos que provocan la falta de exploración de nuevos campos y la baja producción de gas y petróleo.
“El problema está en la normativa, se debe discutir y encaminar cambios a la Ley, cuanto antes. Hay varias opciones, se habla de una liberación impositiva temporal, si el proyecto de exploración es exitoso, se podría liberar el pago de impuestos por cinco años para acelerar la recuperación de inversiones, también se plantea el cambio de modelo de contratos”, afirmó Subirana.
Otro aspecto que se plantea como urgente es el ajuste en el rol de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no estaría cumpliendo su responsabilidad de participar e impulsar el desarrollo de los hidrocarburos en el país.

“…es imposible, por el momento, dejar de depender del gas natural en la generación de electricidad…”
“También se debe discutir los roles institucionales, ¿cuál es el rol de YPFB? Se ha convertido en una productora de empleos en lugar de una productora de hidrocarburos, eso es algo que se debe cambiar, para devolverle su cualidad de operadora, dedicada a explorar y explotar hidrocarburos”, complementó Raúl Velásquez.
Subirana enfatizó que urge el debate y la modificación de la Ley de Hidrocarburos para reactivar la producción de gas y responder al mercado interno y a los compromisos de exportación que se tienen con Brasil y Argentina y que están quedando cada vez más reducidos.
“Cuando se definió el modelo de relación entre el Estado y las empresas operadoras, hace casi 18 años, la demanda del mercado interno era 2 millones de metros cúbicos/día, hoy está en 13 y hasta en 15 millones de metros cúbicos diarios, somos tremendamente dependientes del gas. Es un sector que debemos cuidar, desde el consumo interno, porque la reducción en términos de producción nos está dejando cada vez más fuera del mercado de exportación”, dijo.
Ambos profesionales coinciden en que el problema es estructural y que la raíz está en la Ley 3058 que nació de la presión política y social, de la Guerra del Gas (2003) y del posterior referendo sobre los hidrocarburos (2004). La misma norma que fue “endurecida” con el Decreto 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos de mayo de 2006, que propició la migración de contratos y el incremento de la participación del Estado en la renta petrolera hasta un 82%, dejando para las empresas el 18%, desincentivando así a las compañías que debían asumir riesgos en sus inversiones.
“Desde la Guerra del Gas hasta la Constitución Política del Estado de 2009 no se debate la sostenibilidad del sector, se centraliza el debate en la captura de renta y en el rol del Estado en la actividad de hidrocarburos”, dijo Velázquez acotando que la implementación de la narrativa de “gasificar la economía”, con el discurso de “gas para los bolivianos”, a partir del supuesto de que el país contaba con enormes reservas de este energético, sin tomar en cuenta los riesgos que esto supone al ser un recurso natural no renovable, se pone todas las expectativas en el gas natural, complejizando aún más la sostenibilidad del sector hidrocarburos a mediano y largo plazo, según Velásquez.
Otro aspecto que está en contra del desarrollo de los hidrocarburos es la subvención que se tiene en el país, puesto que se atiende al mercado nacional con precios congelados desde hace casi dos décadas, cuando el mercado internacional está experimentando fuertes incrementos y Bolivia está perdiendo la oportunidad de exportar más y tener mayores ingresos económicos.

MODELO ECONÓMICO
Los dos analistas consideran que el MAS no ha dejado de sustentar su gestión gubernamental en la extracción de recursos naturales y en la venta de materia prima sin valor agregado. En ese marco, el intentó de implementar un nuevo modelo económico, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, habría resultado fallido.
A la consulta de si la nacionalización de los hidrocarburos fue un paso importante en la reformulación del vínculo Estado-inversión extranjera y en la puesta en marcha de un nuevo modelo económico en el país, Raúl Velázquez sostuvo que el cambio en la relación Estado y empresas privadas se produce, en realidad, a partir de la Ley 3058 que es la que establece el IDH y dispone que el Estado se quede con un 50% y el actor privado con el otro 50%.
Aclaró, sin embargo, que a raíz de la sustitución de los Contratos de Riesgo Compartido por los de Operación, el año 2006 y luego con la nueva Constitución, el Estado se queda con casi el 83% y las empresas con lo restante de la renta hidrocarburífera, aspecto que en su criterio habría limitado nuevas inversiones y desmotivado la exploración; provocando la actual situación de crisis e incertidumbre que se vive en el sector.
El intentó de implementar un nuevo modelo económico a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, con la captación de mayores rentas y la distribución de las misma mediante bonos para los sectores más desfavorecidos y para la diversificación del sector productivo ha resultado “fallido”, en el sentido que se sigue apostando a la extracción de los recursos naturales, pero sin sostenibilidad ni planificación a mediano y largo plazo.
Subirana considera que la política de hidrocarburos ha permitido el replanteamiento de políticas sociales, pero sin planificación clara. “Se han definido compromisos de largo plazo con recursos que no estaban garantizados, entonces, evidentemente hay un quiebre, se llega a generar un momento de inflexión, porque aparece un déficit fiscal, y ese es el momento en el que nos encontramos hace bastante tiempo, consiguientemente, es importante discutir y profundizar sobre las alternativas que se podrían encarar”.
Por otro lado, Raúl Velásquez sostiene que no se ha logrado un nuevo modelo de desarrollo económico, porque el Estado y la generación de ingresos fiscales siguen dependiendo de la explotación de recursos naturales que son vendidos como materia prima, sin modificar viejas prácticas de modelos económicos criticados por el propio MAS.
“El Plan de Desarrollo presentado en julio del año 2006, en realidad no plantea un nuevo modelo económico al país. Es un plan basado en tres sectores a los que identificaba como estratégicos: hidrocarburos, minería y electricidad, lo que, al menos en los dos primeros, continúa siendo el mismo modelo que ha planteado Bolivia prácticamente desde su nacimiento, una apuesta a la extracción de recursos naturales, no renovables, descuidando la sostenibilidad de esos sectores y sus excedentes en el largo plazo”, puntualiza Raúl Velásquez.
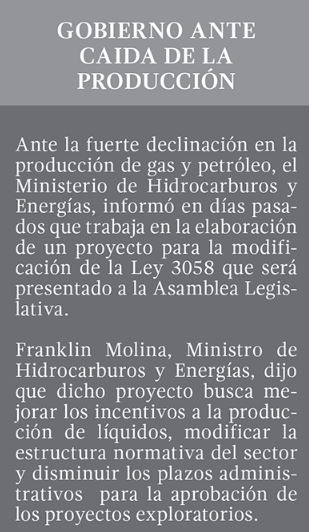
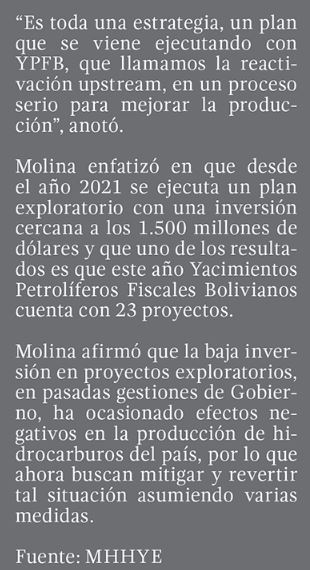
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Si bien Bolivia cuenta con una importante infraestructura para generación de electricidad y un superávit registrado después de mucho tiempo en el país, observaron que esta generación, al depender exclusivamente del gas natural, se ha complejizado por la declinación de reservas, incidiendo nuevamente en falencias a nivel de planificación en el sector.
Dejaron entrever que si bien desde un punto de vista financiero la exportación de electricidad a la Argentina es altamente racional porque se le está dando valor agregado al gas, sin embargo, puntualizaron que esta electricidad es generada a partir de un gas natural que es vendido a las termoeléctricas en el país a un precio subvencionado, lo que habría quitado competitividad a la industria nacional que está siendo restringida en su consumo de gas para autogeneración de energía, subrayando que esto podría repercutir en un proceso inflacionario a nivel nacional, situación que para algunos analistas ya está en pleno proceso.
Para Velázquez “…es imposible, por el momento, dejar de depender del gas natural en la generación de electricidad. Bolivia tiene una doble dependencia del gas, por un lado, está la generación de recursos fiscales como regalías e IDH, así como reservas internacionales con las exportaciones, pero también tiene una enorme dependencia interna en la generación de electricidad.”
En este marco, dijo que la transición hacia las energías renovables se torna también compleja, sobre todo porque a nivel global no se ha resuelto aún la intermitencia de las mismas y porque la adopción de nuevas tecnologías para su puesta en marcha en Bolivia continúa siendo insuficiente para cubrir toda la demanda de la matriz energética, sumado al alto costo de estas opciones de nueva generación que encarece la transición.
En estas condiciones, el panorama expuesto por ambos analistas ofrece un panorama altamente complejo del sector remarcando situaciones de falta de previsibilidad en la planificación del mismo y una normativa que habría ralentizado aún más procesos de inversión en exploración de hidrocarburos, altamente cuestionados además por su rol en procesos del calentamiento global.

