La CEPAL incide con marcado rigor en la velocidad del calentamiento global y destaca la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe; afirma que la quema de combustibles fósiles es el principal factor de emisiones en la región.
EDICIÓN 93 | 2021
ENERGÍABolivia
Para la CEPAL, organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, las desigualdades de la región pueden observarse no solo en los resultados socioeconómicos sino también en la exposición a los riesgos ambientales. Asegura que la crisis climática es una amenaza al bienestar humano y a la paz que enfrenta el planeta.
Sostiene que sus consecuencias afectan sobremanera a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas indígenas y afrodescendientes), impone nuevos desafíos y agrava los ya existentes, lo que desde su punto de vista exige mayores esfuerzos y compromisos internacionales, regionales y nacionales.
VELOCIDAD DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
En el documento La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto Mundial y Regional, Escenarios y Proyecciones en la presente Crisis, asegura que el problema central es que la velocidad del calentamiento global y sus consecuencias rebasan la capacidad de los sistemas sociales y económicos para adaptarse a ese cambio, lo que da lugar a una distribución muy regresiva de sus impactos.
Bajo este análisis afirma que América Latina y el Caribe es, además, particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y demográfica y la elevada sensibilidad al clima de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad.
“En efecto, el cambio climático representa en forma cruda la desigualdad imperante en el planeta. Los países más ricos y las personas con mayor ingreso han contribuido históricamente mucho más a generar este fenómeno que los países y las personas pobres. Los países más pobres y, particularmente, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son más vulnerables y mucho menos resilientes ante los costos socioeconómicos asociados”, reconoce la CEPAL.
Sin embargo, remarca que aunque Amé- rica Latina y el Caribe genera el 8,5% de las emisiones globales, aproximadamente 7 toneladas per cápita, cifra que también es la media mundial (véase el gráfico 1) (24), sufre en una proporción mucho mayor los efectos negativos de los fenómenos climáticos extremos.
Agrega que al igual que los países centroamericanos, los PEID del Caribe experimentan en forma extrema la asimetría fundamental del cambio climá- tico: generan el 0,36% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), pero su vulnerabilidad es particularmente alta debido a sus condiciones socioeconómicas, geográficas y climáticas.
De esta forma, refiere que casi todas las islas del Caribe se ubican en el corredor de los huracanes y, naturalmente, grandes proporciones de su población y de sus actividades económicas se ubican en las zonas costeras, añadiendo que los costos de recuperación después de un desastre pueden significar montos imposibles de solventar sin la cooperación internacional, en particular en las islas más endeudadas.
LA QUEMA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
Asimismo y en términos sectoriales, señala que la quema de combustibles fósiles tanto para el transporte como para la generación de energía, es el principal factor de emisiones en la región, al tiempo que el peso de las emisiones por el cambio de uso del suelo, la deforestación y la agricultura es mayor que en otras regiones del planeta.
Remarca que la emergencia climática es resultado del aumento ya producido de la temperatura de alrededor de 1 °C con respecto al promedio de temperatura anterior a la revolución industrial.
“Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2018), un alza de entre 1,5 °C en comparación con un alza de 2 °C puede duplicar las pérdidas de especies vertebradas y plantas y triplicar la de insectos, perder hasta el 99% de arrecifes de coral, duplicar la reducción de acervos pesqueros, aumentar el número de ciudades expuestas a inundaciones, duplicar la población expuesta a estrés hídrico, reducir el rendimiento agrícola promedio mundial o aumentar la mortalidad y morbilidad asociadas a enfermedades transmitidas por mosquitos”, alerta el documento.
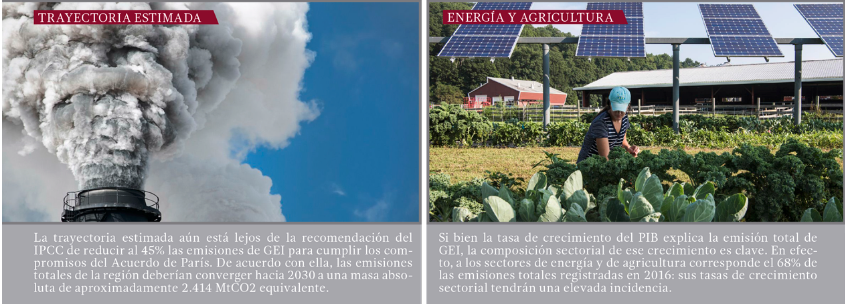
En esta línea sostiene que el Acuerdo de París tiene por objeto controlar las emisiones para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C y agrega que estabilizar el clima obliga a reducir drásticamente las emisiones. Estima que, en 2030, las emisiones por habitante deberían reducirse de las actuales 6,8 toneladas a menos de 5 toneladas para limitar el aumento de temperatura a 2 °C, y a menos de 3 toneladas por habitante para limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C.
Para ello la CEPAL considera que es preciso que los países definan e implementen sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y aumenten sus metas progresivamente, de modo de contribuir a los esfuerzos internacionales para asegurar un futuro sostenible.
MUY LEJOS DEL ESFUERZO
Agrega que aunque los países se han comprometido a concretar reducciones importantes mediante sus CDN, incluso en el caso de cumplirse con todos los compromisos, se está aún muy lejos de lograr el esfuerzo requerido (PNUMA, 2019) y refiere, además, que los resultados del 25o período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) no son halagüeños toda vez que la mayoría de los países que más contribuyen a las emisiones de GEI no ha mostrado el nivel de ambición requerido.
En este contexto, indica que es importante estimar cuál será el comportamiento esperable de las emisiones totales de GEI hacia 2030, una variable clave para la acción por el clima (ODS 13).
CAMBIO DE LOS MODELOS DE DESARROLLO
La CEPAL considera que enfrentar el cambio climático requiere un cambio acelerado de los modelos de desarrollo, hasta ahora cimentados en el uso de los combustibles fósiles, donde nuevos sectores asociados al transporte sostenible y la electromovilidad, las energías renovables, la bioeconomía de alto contenido tecnológico, los sectores asociados a la economía circular, la digitalización de la economía y la sociedad, y las ciudades inteligentes puedan guiar las acciones público-privadas para lograr el necesario impulso hacia la sostenibilidad.

“…a los sectores de energía y de agricultura corresponde el 68% de las emisiones totales registradas en 2016…”
Asegura que el efecto tecnológico, cada vez más favorable, junto al potencial regulatorio o de políticas son esenciales para ese cambio. Al mismo tiempo, indica que hoy es más claro que nunca que el cambio no puede ser hecho por un solo actor. “La emergencia exige la inclusión de todos los actores en la toma de decisiones y su participación como parte de la solución. Esto incluye no solo al gobierno en todos sus niveles, sino también al sector académico, la sociedad civil y el sector privado”, recomienda.
Finalmente, remarca que es necesario avanzar urgentemente en los temas no resueltos en las negociaciones internacionales y asegurar que la transición hacia sociedades descarbonizadas se realice de manera equitativa entre los países desarrollados y en desarrollo, y entre las generaciones presentes y futuras. Afirma que en el nivel local deberán establecerse las bases de un acuerdo social que defina las cargas a asumir por los diversos sectores de la sociedad de manera de resguardar los derechos fundamentales de las personas, los grupos más vulnerables y las generaciones futuras.


