EDICIÓN 91 | 2021
Vesna Marinkovic U.
1En tu ensayo propones una reconceptualización de la política hacia una solidaridad medioambiental, ¿la crees posible?
Sí, y no sólo la creo posible, sino que además la creo urgente. Las crisis ambientales, las crisis sanitarias, las crisis sociales y económicas nos exhortan a repensar la política desde su sentido originario: la convivencia, la vivencia-con. Esta preposición de compañía, “con”, incluye en la misma medida a los seres humanos y al medio ambiente. Considero que un concepto de política que no se fundamenta en la relacionalidad, entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, es un concepto vacío.
2Para hablar de esta necesidad, arrancas hablando de K’ara K’ara, el botadero municipal de basura en Cochabamba y afirmas que este no existiría y por tanto tampoco el problema, si los ciudadanos no produjeran la cantidad de desechos que producen y luego pensaran que la basura desaparece por arte de magia…

Figurarse la idea de que el botadero municipal no exista es una intención utópica o un pensamiento desiderativo. Claro que es necesario que exista un botadero municipal, pero creo que lo mínimo que podemos hacer es reducir lo más que se pueda el círculo vicioso producción-consumo-desperdicio; reparar en que nada sale de la nada y nada puede convertirse en nada. Estamos hablando de que Cochabamba produce 350 toneladas de basura al día. Botar la basura al basurero no es suficiente, llevar una vida frugal es la nueva forma de responsabilidad ciudadana.
3El tema de la basura, por tanto, no es sólo la producción de la misma. Es, desde tu perspectiva, un tema de educación, de gestión política y de decisión, ¿cómo hacer para que confluyan estos tres elementos entre si?
Con una pequeña consecución lógica: si no se consumiera desenfrenadamente, entonces no sería necesario producir desenfrenadamente. Las industrias se mueven por las leyes de la oferta y la demanda. La gestión política a la que me refiero es la que cada ciudadano emprende con sus decisiones. Cuando decidimos qué comida comprar, qué ropa usar, qué necesidades atender y cuáles inventar, estamos haciendo decisiones políticas; de nosotros depende si hacemos una mala gestión de las crisis o una buena.
4Aludes a la responsabilidad ciudadana en la construcción de nuevos hábitos medioambientales; y, al hacerlo, aludes a una crisis de convivencia entre las personas que estaría en el centro de tu reconceptualización política, me equivoco?
Efectivamente la crisis de convivencia, que venimos arrastrando desde hace mucho y que sólo se hizo más evidente con la pandemia, es la invitación persistente a reconceptualizar la política. Cabe aquí una aclaración: como dije hace un momento, la crisis de con-vivencia no refiere solamente a las personas humanas, sino también a la relación entre ellas y el resto de la naturaleza. Esta crisis de convivencia es patente, por ejemplo, en el hecho de que nuestros hábitos de consumo sólo están guiados por el deseo de satisfacer nuestras necesidades (naturales o creadas) sin pensar en las necesidades de seres de otros lugares, de otros tiempos (futuras generaciones) o de otras especies.
Otro elemento importante, son los costos de mantenimiento. Los autos eléctricos tienen un costo de mantenimiento menor en un 90% respecto a los autos convencionales, debido a la simplicidad de sus mecanismos.
5Aquí muestras tu esperanza frente al accionar de los gobernantes, ¿crees que los políticos puedan apostar efectivamente al medio ambiente si es que de por medio no hay réditos económicos?
Interesante pregunta, quizás para responderla necesitaría hacer otro ensayo sobre ese tema. Sin embargo, cabe hacer una precisión: no tengo más esperanza en el accionar de los gobernantes, que en el accionar de cualquier otro ciudadano. Como dije en mi ensayo, a partir de la noción de política que maneja Hannah Arendt, no creo que exista algo como “un político” o “los políticos”. No es que alguien tenga una esencia política intrínseca a su ser, sino que todos estamos inmersos en un entorno político. En este sentido, la pregunta que podría guiar otra investigación sería: ¿es posible que los ciudadanos apuesten efectivamente al medio ambiente si es que de por medio no hay réditos económicos? En ese caso, mi respuesta sería afirmativa. Creo que hay motivaciones mucho más poderosas para apostar por el medio ambiente que los réditos económicos y vale la pena hacer un estudio sobre estas.

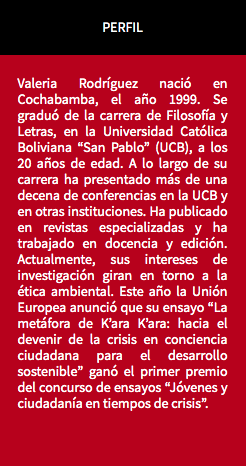
6Entre tanto, cuéntanos un poquito de los thawis, de los habitantes de Kara Kara y de lo que en tu criterio es su perspectiva de la muerte…
La cercanía de la muerte se desliza por la cotidianeidad de las regiones más cercanas al botadero, la calidad de vida es muy baja y, según un estudio de la Gaceta Médica Boliviana, uno de los mayores problemas es la desnutrición. De manera más específica, los thawis, es decir las personas que seleccionan en la basura elementos para vender, reciclar o reutilizar, arriesgan su salud a diario por un trabajo a favor del medio ambiente que no es lo suficientemente reconocido ni en lo económico ni en lo social.

“…los thawis, es decir las personas que seleccionan en la basura elementos para vender, reciclar o reutilizar, arriesgan su salud a diario por un trabajo a favor del medio ambiente…”
7Mientras contestas esta entrevista, ¿piensas que K’ara K’ara sigue siendo, como tú dices, una metáfora de los latidos de una crisis sociopolítica que aún respira por las heridas, de una crisis ambiental?
Así es, creo que el acontecimiento de los bloqueos del paso a K’ara K’ara puede funcionar como figura retórica desde la que podemos interpretar las crisis por las que estamos atravesando. Estas crisis develan lo que estaba oculto, nuestro impacto ambiental, la distorsión de la convivencia, etc., así como los bloqueos revelaron a los cochabambinos la basura que intentaban ocultar de sus propios ojos.

